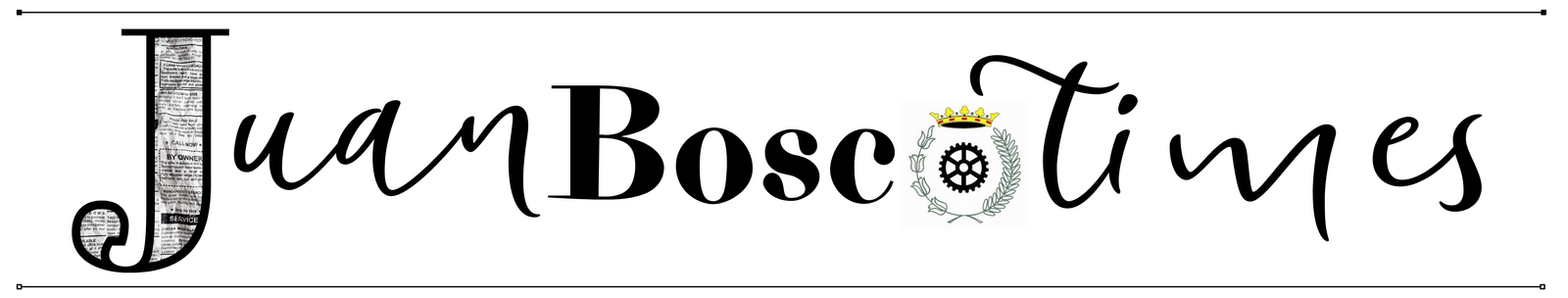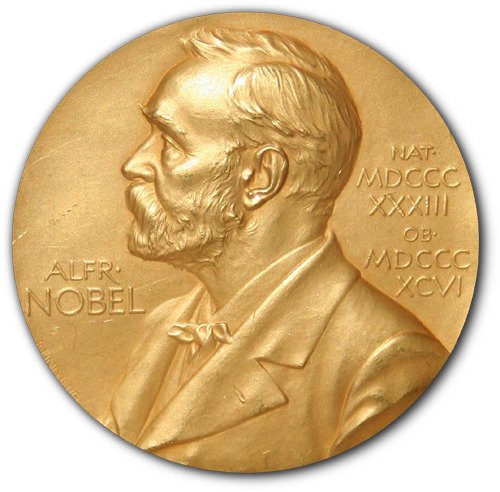Gabriella Morreale
Gabriela Morreale de Castro nació en Milán. Cursó estudios elementales en Viena y Baltimore (EEUU) y bachillerato en Málaga. Licenciada en Química por la Universidad de Granada con Premio Extraordinario. Tesis Doctoral (1955).

La Dra. Morreale realizó estancias en el Departamento de Endocrinología de la Universidad de Leiden (Holanda). En 1957 ingresó en el CSIC como Colaboradora Científica incorporándose al Centro de Investigaciones Biológicas y, ya como Investigadora Científica, fundó la Sección de Estudios Tiroideos del Inst. Gregorio Marañón (1963-1975). En 1975 se trasladó con su grupo a la Facultad de Medicina de la UAM, constituyendo un núcleo que, junto al Inst. de Enzimología, fue la base del futuro Instituto de Investigaciones Biomédicas.
En 1976 inició el estudio piloto de detección de hipotiroidismo congénito en niños recién nacidos, lo que permite el diagnóstico precoz y el tratamiento con hormona tiroidea, que previene el retraso mental de aproximadamente 150 niños al año.
La prueba consiste en realizar un pinchazo superficial en el talón del bebé y recoger unas gotas de sangre en una ficha especial para detectar diferentes enfermedades.
Además de estudios básicos sobre el metabolismo de las hormonas tiroideas, la Dra. Morreale ha demostrado el papel fundamental que ejerce la hormona tiroidea materna en el desarrollo del cerebro fetal. Estas investigaciones han propiciado la suplementación con yodo de forma sistemática a las embarazadas.
María Blasco
Nacida en Alicante, se licenció en biología por la Universitat de València y se doctoró por la Universidad Autónoma de Madrid, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Comenzó a estudiar los telómeros durante su estancia posdoctoral en EE.UU. en el laboratorio de la Nobel de Medicina Carol Greider, el Cold Spring Harbor Laboratory. Desde el 2011 dirige el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde es responsable del grupo de investigación en telómeros y telomerasa.

La fibrosis pulmonar y cardiaca son enfermedades asociadas al envejecimiento. María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en Madrid, ya había demostrado que el acortamiento de los telómeros, unas estructuras que protegen el material genético y se desgastan con el paso del tiempo, está en el origen de estas patologías.
Si el material genético es como el cordón de un zapato, los telómeros serían justo el plástico que hay al final. Es decir, son estructuras protectoras del cordón, que sería el ADN de las células, esencial para la vida. Pero conforme nuestras células se tienen que multiplicar para regenerar los tejidos, y esto ocurre a lo largo de toda nuestra vida para ir reparando daños, los telómeros son cada vez más cortos.
Identificar los telómeros cortos como una diana terapéutica. Es decir, desarrollar tratamientos que vayan a corregir estos telómeros cortos y así frenar o curar la progresión de enfermedades degenerativas que hoy por hoy no tienen tratamiento.
Elena García Armada

Elena García Armada (Valladolid, 1971) es una ingeniera industrial española, fundadora y presidenta de Marsi Bionics, empresa que ha desarrollado el primer exoesqueleto pediátrico del mundo para niños con patologías neuromusculares y parálisis cerebral.
Aunque los exoesqueletos adultos existen desde la década de 1960, nadie había desarrollado uno para niños hasta que Elena comenzó a analizar el problema en 2009. Existía una clara necesidad de un dispositivo de este tipo, ya que los usuarios jóvenes de sillas de ruedas corren el riesgo de sufrir deformidades de la columna vertebral, lo que en última instancia puede acortar su vida.
Consiste en un traje ajustable de titanio conectado a una batería y una red de pequeños motores con sensores, software y maquinaria. Las articulaciones mecánicas resultantes se adaptan inteligentemente al movimiento de cada niño a medida que avanza su rehabilitación.
Ángela Nieto

Ángela Nieto se doctoró por la Universidad Autónoma de Madrid en 1987 por su trabajo en interacciones de proteínas con ácidos nucleicos.
En 1988, estudió en el Instituto de Investigaciones Biomédicas AS en Madrid para estudiar la muerte celular.
En 1989, se unió al National Institute for Medical Research en Londres para trabajar en el aislamiento de genes implicados en el desarrollo del sistema nervioso. En 1993 consiguió una posición de Científico Titular (CSIC) en el Instituto Cajal de Madrid, y desde entonces dirige un grupo interesado en los movimientos celulares durante el desarrollo embrionario y las patologías del adulto.
Su investigación trata de desentrañar los mecanismos que producen las metástasis. En concreto, investiga su relación con los procesos embrionarios. Según esta línea de trabajo, el proceso de migración de las células tumorales por el organismo a través del torrente sanguíneo tiene que ver con una activación «aberrante» de genes embrionarios.
En una entrevista, Nieto aclaró la relación entre las células embrionarias y las células tumorales: “Durante el desarrollo embrionario se tienen que formar todos nuestros órganos y colocarse en lugares diferentes. Entonces, hay muchas células que nacen muy lejos de esos lugares y tienen que viajar, para ello, un mecanismo natural del desarrollo embrionario es justamente desprender células de un sitio para llegar a otro. De hecho, esa es la forma en la que se generan los distintos tejidos de nuestro cuerpo. Ese mecanismo no solo es beneficioso, es exquisitamente necesario para que se desarrollen los órganos del embrión, lamentablemente, las células cancerosas lo secuestran para desprenderse de ese tumor primario y empezar a formar otros tumores en otros lugares del cuerpo. Por eso, al entender mejor los mecanismos que forman el embrión hemos podido entender mucho mejor como se produce la diseminación del cáncer”.
“Los genes Caracol (Snail) los descubrimos en los embriones y son los que se ocupan de llevar las células de un sitio a otro. En los adultos están apagados, pero se activan cuando se produce una primera formación del cáncer que provoca un mal funcionamiento de muchos procesos celulares”.
Autores: Carlos Cañego, Paula García-Morato, Maria Iulia Petrovici y Lucía Escudero
![]()